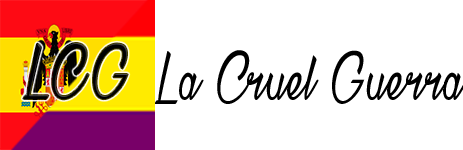Y, le pusieron de nombre, Eduardo Aunós.
Con la experiencia adquirida desde 1870 sobre el crecimiento del barraquismo en Barcelona, los responsables políticos daban la espalda a una realidad que crecía y crecía a sabiendas de que aquellos nuevos núcleos de barracas de inmigrantes se seguirían esparciendo a lo largo y ancho de la ciudad. Sin embargo, las autoridades vigentes no fueron conscientes y capaces de resolver el problema que había florecido delante de sus ojos. No se trataba pues de barriadas asequibles, bien equipadas y con parques y jardines, calles y plazas asfaltadas o adoquinadas y servicios donde los niños pudieran jugar, estudiar y crecer sanos y salvos de la falta de higiene. Una sinrazón sin precedentes de previsión real inmediata y no futurista que las autoridades ocultaban, una historia reciente que ya duraba muchos años, donde el día a día marcaba la cruda realidad de la triste situación en la que se encontraban aquellas calles y plazas sin asfaltar y sin equipamientos. Sin embargo, en las mentes de los inmigrantes florecía día a día la esperanza de encontrar alguna vivienda digna. Todo seguía igual, barracas y chabolas sin espacios urbanizados y sin escuelas para los niños, en las calles, tierra y polvo, agua y fango, eran elementos añadidos, sin luz ni agua corriente, quizás una sola fuente para uso y disfrute de todos, donde sus moradores intentaron construir sus viviendas dentro de un orden, «desordenado», pero eficiente y vitales para su subsistencia, y donde los responsables políticos solo se acordaban de dar solución a los problemas de la ciudad cuando San Pedro tronaba, o sea, cuando se iba a realizar algún gran evento, como ya había sucedido con la Exposición Universal de 1888.